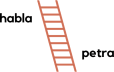Las ideas sí se matan.
Los sentimientos son importantes, pero también deberían importarnos menos.
Creo que no hay nada más vulgar que la metáfora del Ave Fénix; es como la idea del regreso a Ítaca o como cuando en alguna canción se escucha al frontman pedir palmas. No hay piedad posible: como buenos intelectualoides, estamos en nuestro deber de desdeñar todo aquello que no cumpla con las leyes de una originalidad que no sea osada por demás. Pero los clichés son clichés por algo, y el pobre pájaro que resurge de las cenizas es la mejor manera de retratar la necesidad de asesinar a nuestras ideas de vez en cuando.
Sepan ustedes que no tengo más de veinte años, y que, como jovencita, siento y pienso como una. Así que aquí les va una pequeña anécdota personal. El otro día me enojé con mi novio, porque sentía que no había demostrado el interés suficiente en verme. Naturalmente, la idea de estar suplicando por un espacio en la agenda de los que queremos no resulta agradable para nadie, menos aún cuando se es casi niña y la aspiración máxima es pasar una tarde de otoño enamorándose del amor. Entonces me enojé, y le espeté todo mi veneno, y luego me enorgullecí de mi misma por decir con honestidad lo que pienso.
Pero, ¿estaba pensando? La respuesta llegó el lunes por la mañana, mientras leía sobre el método de investigación cuantitativo. Allí me topé con una idea de unos tales Grinnwell y Creswell, que sostienen que existen dos realidades: una interna y otra externa. Una tiene que ver con como nos sentimos, y otra con los datos. Intimidad versus números; ya conocemos la dicotomía. El caso es que, según estos señores, la realidad interna se refiere a nuestras creencias y presuposiciones, y por ende es subjetiva, y la realidad externa es independiente de lo que pensemos sobre ella. Este punto es importante, por lo que lo escribiré nuevamente: la externa es una realidad independiente de lo que pensemos sobre ella. El enfoque cuantitativo sostiene que solo lo que existe en lo objetivo es susceptible de conocerse, y que si lo subjetivo se integra a la ecuación, es para analizar qué tanto nuestras creencias coinciden con la realidad externa.
De repente, mis apuntes sobre metodología de la investigación viraron hacia la discusión que había tenido con mi novio. Analicé, con la cabeza un poco más fría, el modo en que se había desenvuelto el fin de semana largo: lo vi, aunque sea un rato, los cuatro días. Entonces, ¿por qué me enojé con él? No tenía motivo para extrañarlo, y exigirle pasar más tiempo juntos, si habíamos pasado cuatro días seguidos juntos. Es verdad, no tanto como me gustaría, pero porque varios compromisos familiares me impedían estirar el encuentro.
Si quisiera hacer una investigación con método científico de mi propio interior, tendría frente a mí lo siguiente: novia ve a novio cuatro días seguidos, pero novia se enoja con novio por no haberlo visto lo suficiente. ¿Novia está loca? No. Esa categoría corresponde a una ronda de cincuentones burlándose de sus mujeres y quedándose sentados mientras ellas levantan la mesa: muchas gracias, pero paso. Lejos de estar loca, hay dos realidades: una, que corresponde a lo empírico, y otra, que corresponde a como me siento. Lo vi cuatro días: real. Aún así, sentí que no lo había visto lo suficiente: también real.
Yo no le dije a mi novio lo que pensaba, le dije lo que sentía. Que es bueno, y saludable, e importante. Conocer qué y cómo sentimos es una pieza fundamental para el bienestar interno; indagar como se vincula eso que sentimos con lo que tenemos a nuestro alrededor es lo que completa ese autoconocimiento. Otra anécdota, una que no me hace parecer tan frívola: el verano pasado estuve triste. Muy triste. No tenía motivación para hacer nada, mi relación con los que quiero parecía vacía, no tenía expectativa ni emoción por el futuro. Y así pasé mucho tiempo, pudiendo decir como me sentía. Sabía que mi desazón tenía que ver con el miedo al futuro y la falta de fijeza. Me dolía la ausencia de respuestas, la certeza de que no hay certezas, la noción de que todo lo que pienso está construido por una sociedad que me lo inculca, por la que estoy atravesada y de la que no podré desligarme jamás. Crecer me daba pavor: a punto de cumplir veinte, me sentía minúscula en un mundo que se movía muy rápido y no tenía espacio para mí. La velitas y el son del feliz cumpleaños me indicaban una cosa muy clara: estaba a minutos de perder mi infancia, mi adolescencia, único espacio que conocía y único hogar en que me había sentido segura.
Y luego dejé de analizar como me sentía, y empecé a ver (o, por lo menos, intentar de ver) la realidad objetiva. La incertidumbre no tiene solución: el mundo es desordenado y frágil. Basta que alguien coma un murciélago para que el correr del tiempo se detenga, para que los patrones que estaba incorporando en mi tenue inmersión a la vida adulta se desmoronen. No hay posible respuesta al miedo: no sé que será de mí, porque no tengo manera de conocer el futuro. El planeta se calienta, la inteligencia artificial es cada vez más rápida: todo, si lo quiero ver desde una perspectiva fatalista, es terrible.
Lo objetivo, entonces, es que no hay solución posible para la realidad. La incertidumbre no tiene solución. Puede angustiarme, o puede ser parte de mi vida. Puedo elegir que siga doliendo, o puedo resignarme, y entender que no entender, justamente, es lo que hace que sea de carne y hueso. ¿Qué hice? Relacioné el como me sentía con el mundo a mi alrededor. Y vi que estaba desfasado: a mi novio lo vi cuatro días, y aún así le recriminé no habernos visto lo suficiente. Me lamentaba porque no tengo todas las respuestas, aún viviendo en un mundo en el que la ilusión de una idea absoluta e irrefutable es tan solo eso, una ilusión. Es decir, me sentía de una forma que no abrazaba el mundo objetivo, que no hacia hincapié en vincular ambas realidades, la subjetiva y la objetiva. Y no es cuestión de hacer del conocimiento del interior del propio ser una cuestión de números y estadísticas, pero, en cierto sentido, lo que dolía, dolía por no coincidir con los hechos.
¿Digo que lo que sentimos es irrelevante? No. Somos el mundo en el que vivimos: es importante que sepamos quienes somos, y por qué y de qué modo nuestra intimidad siente. Ahora bien, considero que hemos devenido en un mundo que adora lo soft, que hace que cualquier ofensa sea legítima, que pone al sentir en un pedestal que no le corresponde. Mis sentimientos no son ni argumento ni evidencia: son la forma en la que proceso lo que pasa a mi alrededor. Mi novio me quiere, y me escuchó atentamente cuando le dije que me sentía desplazada; yo me quiero, y por eso no traté de negar la tristeza que me ocasionaba la sensación de que el mundo en el que vivo podría romperse en cualquier momento. Pero no es más, ni tampoco debería ser más que eso. Venimos de una sociedad muy dura, sin lugar para volcar nuestra mochila; hemos entrado en una sociedad que también es dura, porque, disfrazada de maternal y tolerante, nos enseña que esa mochila no se equivoca. Ósea, los sentimientos se han convertido en idea.
Y las ideas, de tanto en tanto, deben morir. Cuando elegimos ver desde otro lado, cuando analizamos con la cabeza en frío, las cosas toman otro color. Mis pesares no son los mismos cuando la fogosidad del momento se evapora: es mi deber, como ser pensante que soy, darle un giro adicional a mis conclusiones. Hasta este lunes por la mañana, creía que mis sentimientos son indicador de lo que es verdad. Si me enojaba con mi novio, es porque él estaba equivocado; si mi interpretación de la realidad me llevaba a una melancolía insoslayable, entonces era el mundo el que necesariamente era malo. Mi pesar era el síntoma, el resultado de una causa. Pero si volvemos a la idea de dos realidades (una, basada en lo que es, y otra, basada en lo que creo que es), aflora una conclusión distinta.
Mis sentimientos no son concatenaciones de causa y consecuencia. ¿No les ha ocurrido que a veces sueñan que alguien les hace algo malo, y se despiertan molestos con esa persona? Les pregunto: ¿trasladan esa sensación a la vida real? Si resta algo de cordura, estoy segura de que la respuesta sería que no. ¿Por qué no? Porque sabemos ubicar en tiempo y espacio lo que nos sucede, y comprendemos que eso que nos molesta no ocurrió verdaderamente. O sí, pero en nuestro sueño, que no es algo que exista en el mundo real: su posibilidad de ente no trasciende lo imaginario. Pues bien, a veces pasa lo mismo con nuestros sentimientos, aquellos que tenemos cuando estamos despiertos y alerta. Y es egoísta otorgarles supremacía: me enojé con mi novio, pero, ¿tenía derecho a enojarme?
El que lo haya hecho quizás tiene que ver con otra cosa que llevo acarreando, y sea una forma de desquitarme. Quizás me siento tan cercana a él, que molestarme por no haberlo visto lo suficiente es una forma de reprocharme a mí misma el no estar dándome suficiente tiempo de calidad para disfrutar de mi propia compañía. O de la suya. O la de nadie. Quizás tenía hambre, o había dormido mal, o, de verlo tan seguido, la forma que tiene de chasquear la lengua había comenzado a irritarme. Quién sabe. El caso es que le di lugar a un sentimiento, que no estaba fundado en la realidad, y así desperdicié un día entero, molesta a causa de los vaivenes de mi humor, cambiante e incoherente.
No significa que no debamos expresar como nos sentimos. No es bueno que embotellemos nada, así como tampoco es bueno que nos paseemos por la vida asegurándonos que nuestras sensaciones son aseguradoras de lo que es. Aceptar culpas es difícil, reconocer que el mundo que compartimos es el de la realidad objetiva y no el que construimos internamente, aún peor. Me gustaría que mis sentimientos fuesen válidos en todo momento, porque son lo más real y vivo que tengo, pero no lo son. Que algo me enoje no hace que tenga razón en enojarme, que algo me frustre no significa que aquella cosa sea nociva y deba dejarla.
Reconocerlo es restarnos importancia, que siempre supone un trabajo duro. Pero es bueno, y para la mayoría de los casos, oportuno, tomarse con menos seriedad a uno mismo. Puedo entristecerme, acertar esa tristeza y acogerla cuanto dure. No siempre es necesario que la estudie, y la analice, y la haga protagonista de mi vida. Un comentario que me molestó quizás puede ser solo eso, un comentario que no me gustó; hablar está muy bien, pero hablar por demás lleva a embrollos innecesarios. Se nos pide, casi siempre, que elijamos ciegamente un bando: blanco o negro, sí o no, izquierda o derecha. En este caso, que optemos por reprimir, ignorar o desconocer nuestras emociones indefinidamente, o que nos convirtamos en esponjas blandas que todo lo absorben y a nada resisten.
Elijo ser con menor gravedad: me molestó algo, me entristeció esto otro, me irritó aquello de allá. En suma, emociones que no puedo obviar, porque son naturales y son parte de la vida. No puedo evitar estar de malhumor, pero si puedo decidir qué y cuánto espacio le doy en mi vida. Analizar, antes de tomar cualquier verbo, la relación que existe entre lo objetivo y lo subjetivo: ¿me molestó que mi hermana no me ofreciese la última rebanada de pan que quedaba, o desde esta mañana que no tolero la presencia de ningún ser humano? ¿Tengo razón en gritarle a una niña de trece años por hacerse una tostada, o estoy descargando en ella una carga propia?
Quizás (seguro) no tenga motivos para ponerme así. Y eso no supone que todo lo que sienta de ahora en más sea bobo, y erróneo, y no deba prestarle atención nunca más en la vida. Implica, eso sí, que a las ideas, de vez en cuando, hay que matarlas, con todo el perdón de Sarmiento: en un mundo en que nuestros sentimientos son prueba y testigo fiel de una realidad común, quizás sea bueno apartarnos, hacernos leves, y reconocer que no somos tan importantes. El propio pajarraco mitológico nos lo dice: a veces incendiar algo (ósea, desecharlo), nos permite resurgir más frescos.